Año 1900. Domingo de Ramos en la iglesia de San José. Foto cedida por: Nicolás.

Escribir sobre la Semana Santa en Madrid, implica necesariamente referirse a una festividad, importante en la capital, que a pesar de ello no es demasiado conocida; sobre todo en comparación con las celebraciones y manifestaciones públicas de fe que por esos días tienen lugar en otros muchos puntos de España. No voy a explicar en este artículo los fundamentos religiosos de la celebración de la Semana Santa, ni haré un repaso histórico de la evolución de la misma en la capital española, para ello sería necesario un profundo estudio y consulta de datos, que exceden los límites de lo que pretendo escribir en esta oportunidad.
Lo que sí me propongo, es hacer una reseña de lo que puede verse esos días en la ciudad, de los distintos momentos e imágenes peculiares que se repiten en cada una de las procesiones que recorren las calles de la urbe.
Desde pequeño sentí curiosidad por el modo en que en España se conmemoraba la Semana Santa. Si bien nací y vivo muy lejos de esta patria, que considero tan propia, las señales de televisión me traían año tras año hasta mi casa, en Argentina, imágenes de procesiones de gran arraigo en distintos puntos de la geografía española, desde Sevilla a Ferrol, pasando por Jerez de la Frontera, Málaga, Murcia, Cartagena, Valladolid, Cuenca, Zamora, León y pueblos como Valverde de la Vera en Cáceres, famoso por sus “empalaos” o San Vicente de la Sonsierra en la Rioja, igualmente célebre por sus “picaos”; por nombrar sólo algunos lugares donde las manifestaciones de religiosidad popular durante esos días, son más conocidas y difundidas.
Niños acólitos de una cofradía.

Mi interés por estas procesiones, que aúnan a su vez, componentes religiosos y también artísticos y que se van reproduciendo cada año en toda España, fue siempre en aumento. Tal vez, el fundamento de ese interés fue el carácter tan genuinamente español, que aprecio en esas celebraciones y su hondo arraigo popular; se sabe sobradamente que no todos los españoles participan de las mismas, pero tan cierto como esto es que muchos sí lo hacen, ya sea como protagonistas en la organización de procesiones o estaciones de penitencia o como público que acude masivamente a presenciarlas. Además, es indudable el inmenso patrimonio artístico que han reunido hermandades y cofradías y que esos días ponen en las calles para disfrute y contemplación de todos; pensemos en las imágenes de Cristos y Vírgenes de los más grandes escultores españoles, Juan de Juni, Gregorio Fernández, Juan de Mesa, Martínez Montañés, por citar unos pocos de reconocimiento universal, dos de la escuela castellana y dos de la andaluza; el arte del bordado de mantos, sayas, túnicas, palios, la orfebrería y la talla en madera de los pasos, tronos y andas, la música que acompaña los desfiles, los exquisitos adornos florales que los perfuman; en fin una explosión de belleza y un gozo para los sentidos.
De todas estas características participa la celebración de la Semana Santa de Madrid, no igual de famosa que otras españolas, pero no por ello menos relevante y con el toque singular que le da su diversidad, ya que en la capital encontramos procesiones de sobrio estilo castellano, a veces acompañadas por tambores aragoneses, junto con algunas de aire sevillano o malagueño, además de otras de raigambre típicamente madrileña. Si quisiéramos hacernos una idea de cómo se viven esos días en la ciudad, en lo que a religiosidad popular y procesiones se refiere - dejo de lado las celebraciones litúrgicas en los templos - deberíamos comenzar por el Domingo de Ramos. Las procesiones madrileñas las abre ese primer día de la Semana Santa, la Cofradía de los Estudiantes con sede canónica en la Basílica Pontifica de San Miguel. La estación de penitencia que realizan los estudiantes es ejemplar y emotiva, el Cristo de la Fe y el Perdón, magnífica talla dieciochesca de Luis Salvador Carmona, va en un paso o canasto de caoba iluminado por cuatro hachones, siguiendo el modelo de paso que Maese Farfán tallara hace cien años, para el Cristo del Calvario de Sevilla y que fue imitado por otras hermandades de la capital de Andalucía, como las del Cristo de Burgos, la Vera Cruz o los Estudiantes. Junto al Cristo va la Imagen de María Madre de la Iglesia, talla contemporánea del escultor sevillano Juan Manuel Miñarro, en precioso paso de palio y acompañada por la banda de Música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey Nº 1, que interpreta durante todo el recorrido las más célebres marchas procesionales. Impresionante resulta la salida de la cofradía desde el templo de San Miguel; la fachada barroca de la basílica que, con sus líneas convexas y cóncavas, nos trae recuerdos del magnífico arte barroco romano, sirve de marco incomparable para la salida de una cofradía que sigue el modelo de las mejores sevillanas; es como si el arte de Roma y Sevilla, ambas ciudades eternas, se combinara en ese momento en Madrid para ofrecer una estampa de belleza inusitada.
Maria Madre de la Iglesia.


Salida del Cristo de la Fe de los Estudiantes.
Terminado el Domingo de Ramos, no habrá procesiones en Madrid hasta la jornada del Miércoles Santo. Ese día nos esperará en su sede de la Iglesia de San Jerónimo el Real, la Cofradía de los Gitanos y la imagen de Nuestro Padre de la Salud. Esta hermandad madrileña es filial de la homónima sevillana y venera a las mismas imágenes titulares, el Señor de la Salud y María Santísima de las Angustias, tallas contemporáneas de Ángel Rengel que siguen el modelo de las originales de Sevilla. En la actualidad los Gitanos solamente sacan en procesión a la imagen del Señor de la Salud porque todavía no está listo el paso de palio de la Virgen de las Angustias, que en un futuro se incorporará a la estación de penitencia. Son muchos los madrileños que siguen el recorrido de la cofradía de los Gitanos de Madrid, que en lugar de pasar, como su hermana mayor, por hispalenses rincones tales como el barrio de Santa Catalina, el Palacio de Dueñas, la plaza del Duque, la de la Alfalfa o la Cuesta del Rosario, lo hace por señoriales sitios de la ciudad de Madrid, como el Paseo del Prado, la calle Huertas, los alrededores del Hotel Palace y las elegantes calles del barrio de Alfonso XII. Las vías y rincones de la capital también ofrecen un entorno incomparable para admirar el paso de las cofradías; no debemos dejar de tener en cuenta que mucha de la belleza que ofrecen estos desfiles, está dada por el marco en el que transcurren y la ciudad de Madrid es una escenografía tan perfecta para sus procesiones, como pueden serlo Sevilla, Cáceres o Zamora para las suyas.
Señor de la Salud y Angustias de los Gitanos Iglesia de los Jerónimos de Madrid. Cedida por Anne Barcat.

 Cristo de los Gitanos de Sevilla, revirando en la Plaza del Duque.
Cristo de los Gitanos de Sevilla, revirando en la Plaza del Duque.

Virgen de los Gitanos en calle Sierpes de Sevilla.
Las jornadas del Domingo de Ramos y el Miércoles Santo fueron un anticipo de lo que se vivirá en los días grandes de la Semana Santa madrileña, que no son otros que el Jueves y el Viernes Santo. Las procesiones del jueves tendrán un emotivo comienzo con la salida de la Cofradía de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre. La talla del cautivo, de origen sevillano y atribuida a Juan de Astorga, junto con la Virgen del Dulce Nombre, obra contemporánea de la escultora Lourdes Hernández hacen vibrar con su salida al numerosísimo público, que desde hace varias horas abarrota los alrededores de la iglesia de San Pedro el Viejo. La espectacularidad de esta salida está dada por la gran dificultad que existe para sacar los tronos con las imágenes, ya que las escasas dimensiones y altura de la puerta de la iglesia provocan que los anderos deban sacarlas agachados y tumbados. El enorme esfuerzo es recompensado con una estruendosa ovación, una vez que los sagrados titulares están fuera, mientras suenan los acordes del Himno Nacional. Nunca falta a la cita, para admirar esta salida, la mudéjar torre de San Pedro, que con sus siglos a cuesta nos viene a recordar que Madrid no es solo una gran urbe contemporánea, sino también una ciudad antigua, con historia y tradiciones singulares. Como dato complementario, agregar que las imágenes de tan castiza cofradía, son llevadas en tronos al estilo malagueño que se caracterizan por el hecho de que los portadores van por fuera, a diferencia de los costaleros que van dentro de los pasos. Imágenes preciosas nos ofrece la procesión en distintos lugares del viejo Madrid de los Austrias, como la calle del Cordón, la Plaza de la Villa, la Mayor o la Cava Baja.
Media hora después de la procesión de Jesús el Pobre, dos cofradías más iniciarán sus estaciones de penitencia. Una es la del Divino Cautivo, que llevará por las calles del elegante barrio de Salamanca, a la portentosa imagen que realizara el genial Mariano Benlliure y en un paso de madera tallada y policromada, adornado con relieves de la pasión de Cristo realizados en marfil. Es peculiar en esta cofradía el hacer estación de penitencia tanto el jueves como el viernes santo; el primer día en su barrio y a las parroquias del Pilar, iglesia de Nuestra Señora de Maravillas y parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, mientras que la tarde del viernes recorre en procesión las calles del viejo Madrid saliendo de la iglesia de Santa Cruz.
A la misma hora que comienza la procesión del Cautivo por su barrio de Salamanca, en pleno corazón del Madrid de los Austrias, ya estará en la calle la cruz de guía de la Hermandad del Gran Poder y Macarena de Madrid. Es ésta una de las procesiones que mayor expectación despierta en la ciudad, congregándose verdaderas multitudes para verla pasar en los distintos puntos de su recorrido. La cofradía tiene su origen en el año 1940, cuando un grupo de sevillanos que añoraban la Semana Santa hispalense, promovieron su creación siendo la iglesia de Santa Cruz la primera sede canónica que tuvieron, trasladándose luego, en 1978, a la Real Colegiata de San Isidro, antigua catedral de Madrid hasta la culminación y consagración de la Almudena. Es peculiar en esta cofradía madrileña, el hecho de reunir a las que sin dudas son las imágenes de Cristo y de la Virgen más veneradas en Sevilla, como son el Señor del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, pero que en la capital andaluza no son titulares de la misma cofradía, sino de dos distintas y hasta enfrentadas en algún momento histórico felizmente superado; allí la Macarena no acompaña al Señor del Gran Poder, sino al Cristo de la Sentencia y el Señor de Sevilla es acompañado por la imagen de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, que es la titular dolorosa de esa hermandad. El Gran Poder de Madrid fue tallado en los años cuarenta por el escultor sevillano, José Rodríguez y Fernández Andés y la Virgen de la Macarena lo fue por Antonio Eslava Rubio, imaginero de Carmona y discípulo del gran Antonio Castillo Lastrucci, de cuya gubia salieron tantas imágenes de la pasión de Cristo. La virgen de Madrid, también lleva en su atuendo unas “mariquillas”, como se conoce a las flores de esmeralda que regaló a la Macarena de Sevilla, el torero Joselito el Gallo, con lo cual la similitud estética entre ambas imágenes es mayor. La sobriedad y el silencio son las notas predominantes junto al paso del Señor, cuyos nazarenos visten túnica negra y cinturón de esparto, mientras que la Virgen va a acompañada por banda de música y es vitoreada de forma constante por un público que manifiesta de ese modo, su pasión por la imagen; a su paso de palio no le falta ningún elemento para ser completamente sevillano, ya que cuenta con candelería, doce varales, jarras, velas rizadas, candelabros de cola, respiraderos, faldones, peana, llamador, imagen venera, techo de palio, bambalinas interiores y exteriores y gloria del palio bajo la advocación de Almudena. El tránsito de la cofradía por el viejo Madrid ofrece espectaculares imágenes en más de un castizo rincón, como la calle de San Justo cuando pasa ante el Palacio Arzobispal, o en la estrechez de la calle del Cordón y siendo muy emocionante también, la llegada de las imágenes al Convento del Corpus Christi conocido popularmente como las Carboneras, en donde las monjas entonan cánticos tras la reja que las protege en su clausura.
Esperanza Macarena de Madrid

 Señor del Gran Poder de Madrid.
Señor del Gran Poder de Madrid.
 Señor del Gran Poder de Sevilla.
Señor del Gran Poder de Sevilla.

Esperanza Macarena de Sevilla
La tarde del Jueves Santo dio mucho de sí; sin embargo la del viernes no será menos y otra vez las calles del centro de la ciudad volverán a llenarse de procesiones de gran tradición madrileña y de público deseoso de contemplar el paso de las distintas hermandades. Pero hay una procesión antigua, que nos trasladará a un Madrid de otros tiempos, a la época de los Austrias en los que era capital de un inmenso imperio, a esa ciudad-convento en donde los actos religiosos tenían tanta presencia; es la procesión del Cristo Yacente por el Claustro de Capellanes del Monasterio de las Descalzas Reales. Este soberbio cristo, tallado por Gaspar Becerra es una obra maestra de la escultura renacentista española; se le transporta en andas por dicho Claustro que se cubre para la ocasión, con los magníficos tapices sobre cartones de Rubens, que regalara al Monasterio en el siglo diecisiete, la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, hija predilecta del rey Felipe II y sobrina de Doña Juana de Austria, fundadora del monasterio.
A las siete y media de la tarde, ya estará en las calles de la capital, la imagen que sin género de dudas es la más venerada en la ciudad y con una devoción extendida por todo el territorio nacional, me estoy refiriendo a Jesús de Medinaceli, el Señor de Madrid. El señor es talla sevillana, de comienzos del siglo XVII, no estando determinada su autoría. La imagen está en Madrid desde ese mismo siglo, cuando la trajeron los trinitarios que la habían rescatado en Marruecos, después de que la robaran. En los tristes días de la Guerra Civil el señor salió primero de la ciudad y luego de España, llegando hasta Ginebra donde formó parte de la exposición del tesoro artístico español celebrada en el Palacio de la Sociedad de Naciones. El señor de Medinaceli, ataviado siempre con alguna de sus ricas y bordadas túnicas, portando corona de oro de ley y con su singular cabellera natural, sale a la calle en un gran paso de madera sobredorada iluminado por candelabros de guardabrisas y que es llevado sobre ruedas siguiendo la tradición castellana. Una auténtica multitud es la que se agolpa para verlo pasar durante todo el recorrido, bastando decir para ilustrar esta afirmación, que llega a ser hasta medio millón el número de personas que contemplan esta procesión, una cifra igual a la cantidad de gente que disfruta de la célebre Madrugá de Sevilla. Como decíamos antes, la Semana Santa de Madrid no por menos conocida carece de relevancia, todo lo contrario. Jesús de Medinaceli, junto a sus nazarenos de moradas túnicas, recorre monumentales espacios de la capital, como la Carrera de San Jerónimo y el Congreso de los Diputados, la plaza de Canalejas, la calle de Alcalá o la plaza de Cibeles, lo que brinda más espectacularidad aún al desfile procesional.
Si, en lugar de estar a las siete de la tarde en la Basílica de Nuestro Padre Jesús y alrededores del Hotel Palace, esperando al Señor de Medinaceli, estuviéramos en la plaza de Oriente frente a Palacio, sería la salida de otra cofradía la que podríamos contemplar, la del Cristo de los Alabarderos. Esta congregación ha sido felizmente recuperada hace pocos años después de que la procesión desapareciera en los años treinta del pasado siglo. El origen de la congregación está en la devoción de los miembros de la guardia real, por un cristo que desde el siglo XVII se veneraba en la parroquia de San Sebastián y al que acompañaban en su salida procesional cada viernes santo. La imagen primitiva se perdió en el incendio de la iglesia durante la guerra civil, siendo la actual obra del escultor Felipe Torre Villarejo. El Cristo es llevado en andas, por 32 anderos que soportan su tonelada de peso. Es una estación de penitencia sobria, engalanada por la escolta de alabarderos y con un acompañamiento musical de pífanos y tambores que le dará un añejo sabor, muy especial. El recorrido terminará en la iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, templo que corresponde al antiguo convento de las Bernardas del Sacramento, en la calle Mayor.
Cuando se inician las procesiones de Jesús de Medinaceli y del Cristo de los Alabarderos, simultáneamente en otro punto de la ciudad, la calle de Atocha, dará comienzo la Procesión del Silencio que parte de la iglesia del Santísimo Cristo de la Fe. La misma está organizada por la Cofradía del Silencio del Santísimo Cristo de la Fe y Hermandad de los Cruzados de la Fe. La procesión del Silencio tuvo su origen en 1941 y fue muy popular en Madrid en tiempos de la posguerra, llegando a desfilar en ella más de veinte pasos, que representaban distintos momentos de la pasión de Cristo. En la actualidad, la Cofradía saca dos imágenes en andas a la calle, el Cristo de la Fe obra del valenciano José Capuz de 1941 y Nuestra Señora de los Dolores, talla del año 2005, cuyo palio negro de cajón y seis varales tiene la peculiaridad de ser portado por mujeres anderas, hermanas de la cofradía. La estación de penitencia transcurre por las calles del Barrio de las Letras o de las Musas y es preciso destacar que la misma, no pasa en nuestros días en completo silencio, como lo hacía en el pasado porque el Cristo es acompañado por Agrupación Musical y la Virgen por Banda de Música.
Cristo de la Fe, Cofradía del Silencio, Madrid

La tarde del viernes santo es pródiga en procesiones de profundas raíces populares e históricas en la villa de Madrid; ya veíamos lo que ocurre con el Cristo Yacente de las Descalzas, con el Señor de Madrid, con el Cristo de los Alabarderos o la procesión del Silencio; pero hay todavía más. Esa misma tarde sale a la calle una imagen de antiguo origen, María Santísima de los Siete Dolores, cuya procesión organiza la Real Congregación de Esclavos de María Santísima de los Siete Dolores, Santísimo Cristo de la Agonía y Descendimiento de la Santa Cruz. La Congregación se originó en Flandes, a fines del siglo XV, llegando a Madrid con el traslado de la Corte en 1561. Pasó por el Convento de Santo Tomás y la vieja iglesia de Santa Cruz, hasta quedar establecida en la actual iglesia que proyectara el Marqués de Cubas, arquitecto que también realizó el primitivo proyecto para la Catedral de la Almudena, del que se llegó a realizar la Cripta y del que se mantiene lo esencial de su planta. La imagen original de la Virgen de los Siete Dolores pereció tristemente en los días de la guerra civil, siendo sustituida por la actual en el año 1940. La Dolorosa, va ataviada siguiendo la tradición castellana que se inspiró en el modo de vestir de las viudas de la Corte en la decimosexta centuria. Muchas son las imágenes de Dolorosas que podemos admirar hoy en Madrid, con este estilo; pensemos en la exquisita Virgen de los Dolores obra de Valeriano Salvatierra, que tiene su capilla en la iglesia de San Nicolás de los Servitas o en la Soledad que tallara Jerónimo Suñol y que puede contemplarse en la iglesia de los Jerónimos. María Santísima de los Siete Dolores es llevada en andas por dieciséis hermanos que llevan el rostro cubierto y su estación de penitencia es sobria, contenida y de antiguo sabor; ofreciendo momentos para el recuerdo en más de un trayecto, como cuando pasa por la calle del Codo, junto a la torre de los Lujanes o al atravesar la más que imponente Plaza Mayor madrileña.
En el centro de la capital, todavía nos espera un procesión más, tal vez la más representativa del Viernes Santo, no por historia o tradición, sino por su carácter simbólico; ya que se trata del Santo Entierro, siendo el día viernes aquel en el que se conmemora la muerte de Jesús. La hermandad del Santo Entierro comienza su recorrido en la parroquia de Santa Cruz, de la cual salen hasta tres cofradías ese día; ya mencionamos al Cautivo y la Virgen de los Siete Dolores, saliendo en último lugar la del Entierro de Cristo. La procesión transcurre con rigor y recogimiento por el Madrid de los Austrias, acompañando la imagen del Cristo de la Vida Eterna, tallado en 1941 por el escultor jienense Jacinto Higueras, que va en una magnífica urna de caoba sobre ruedas, al estilo castellano. El desfile procesional incluye también una reliquia de Lignum Crucis que se conserva en el altar mayor de la misma iglesia de Santa Cruz, un palio de respeto que portan ocho hermanos y la imagen de Nuestra Señora de la Paz, obra de 1956. Este año 2009, el acompañamiento musical estará a cargo de la Agrupación Virgen de la Amargura, de la ciudad gallega de Ferrol. El solo evocar las calles o plazas por las que pasa la cofradía, Toledo, Cuchilleros, Conde de Miranda, Plaza del Conde de Barajas, Mayor, de la Provincia, pienso que es un buen motivo para acercarse a contemplarla.
Las jornadas del jueves y el viernes santo son las que concentran mayor cantidad de procesiones durante la Semana Santa madrileña; pero si aún nos quedan fuerzas, nos esperarán dos más el sábado santo. La primera de ellas, organizada por la Cofradía de Jesús de Medinaceli, que por la mañana temprano, a las ocho, saca en procesión a su virgen dolorosa, por las calles del Barrio de las Letras. La imagen contemporánea de la virgen, cuyo paso va sobre ruedas, es acompañada por elegantes damas que lucen la tradicional mantilla española. Ya por la tarde, tendrá lugar la última de las procesiones de la capital, la que organiza la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo y Santo Cristo del Sepulcro. La cofradía, con sede canónica en la Real Iglesia de San Ginés, realiza una de las salidas procesionales más curiosas de la ciudad, ya que la misma es acompañada por la sección de tambores y bombos de una cofradía de Zaragoza; cada año varía la hermandad invitada, que trae hasta la capital de España los redobles y sonidos tan populares de aquella región, piénsese en la tradicional “rompida” de la hora, que cada viernes santo a mediodía tiene lugar en la localidad turolense de Calanda; el gran cineasta Luis Buñuel oriundo de este pueblo participó más de una vez en la espectacular tamborrada. Pero volvamos a la virgen de la Soledad, titular de esta cofradía que es la última que hace estación de penitencia en Madrid, en este caso al Monasterio de la Encarnación. Se trata de una bella talla del siglo XVIII, ataviada rigurosamente como viuda castellana de tiempos del Renacimiento, siguiendo el modelo iconográfico que marcó la sin par Virgen de la Soledad, del Convento de los Mínimos de la Victoria de la Puerta del Sol, que fuera realizada en su día por Gaspar Becerra, del que todavía podemos apreciar obras en Madrid, en el Monasterio de las Descalzas y en el Palacio de El Pardo, tanto de su faceta de escultor como de pintor. Esta imagen original, que inspiró a la Soledad de San Ginés y tantísimas otras imágenes de la Virgen, pereció lamentablemente cuando la entonces Catedral de San Isidro, en la que se encontraba, fue pasto de las llamas en 1936 perdiéndose para siempre, una de las mayores colecciones de arte religioso, pintura y escultura, que atesoraba Madrid. Si desean conocer todo lo que contenía esta popular iglesia lean, pañuelo en mano, las Iglesias del Antiguo Madrid de Elías Tormo.
Esta última procesión cierra los desfiles que han inundado las calles de Madrid, ya desde el Domingo de Ramos y con especial relevancia las jornadas del Jueves y el Viernes Santo. El Domingo de Resurrección al mediodía, la misma cofradía zaragozana que el sábado por la tarde acompañó a la Soledad de San Ginés, ofrecerá una espectacular tamborrada por las calles del centro de la ciudad y en la Plaza Mayor, para disfrute del público madrileño. El redoble de los tambores aragoneses y el repique de gloria de las campanas de la Almudena, serán las notas musicales que nos darán cuenta de que la Semana Santa ha llegado a su fin.
No nos será difícil comprobar después de este repaso por las celebraciones que esos días, tienen lugar en la ciudad, que la conmemoración de la Semana Santa de Madrid es tan importante como en muchos rincones de España y puede ofrecer imágenes y mágicos momentos como en tantos pueblos y ciudades del país y en más de una ocasión, con muchísimo más público que el que se congrega en otros lugares donde la festividad tiene mayor fama. Sería una inmensa satisfacción para mí, que alguien de Madrid o que esté en la capital y lea este humilde artículo, sienta curiosidad y se acerque al centro de la ciudad a vivir alguna de las experiencias que esos días pueden deparar; seguramente se sorprenderá.
Marcos Quiroga – Mendoza (Argentina).

























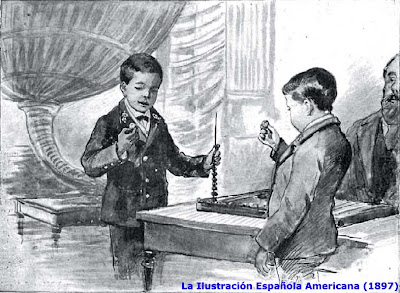









.jpg)
+-+Laurent,+Jean+mc.jpg)



-4.jpg)














