Antes de pasar al Cardenal Cisneros, hice el exámen de ingreso en el Ramiro de Maeztu, en septiembre de 1947. El Jefe de Estudios, Sr. Magariños, nos dictó un trozo del Quijote, y al día siguiente tuvimos el exámen oral: “Dime los cuatro evangelistas; ¿qué es una patata?; ¿qué contiene esta botella? (era pesadísima: mercurio, y yo ni idea); cuéntame algo de la historia de España... “ ¡Aprobado; este chico es un fenómeno!
Las instalaciones del Ramiro eran espléndidas, si bien las aulas propiamente dichas, pequeñas y habilitadas con un mobiliario moderno y vulgar, no podían competir con las aulas del Cardenal Cisneros, grandiosas y de sabor tan antiguo. Por otro lado, el Maeztu tenía una magnífica sala de cine en la que un gran número de gruesos clavos de metal dorado adornaban la pared, dándole visos de lujo y riqueza.
La piscina, con los trampolines; el aparcadero de bicicletas, cada una colgada al lado de las otras como si tal cosa, niqueladas y de la marca Orbea... Cuando por primera vez vi aquel emporio recuerdo que me quedé con la boca abierta.
Por último, el enorme campo de deportes, en el que en agosto de 1946 el instituto, en ofrenda de acatamiento y pleitesía a su querido Caudillo, le dedicó una tabla de gimnasia y las siglas del “Victor” sobre la hierba, en camiseta y calzoncillos.
Y yo, que a la sazón era tambor en la banda del Hogar Alto de los Leones y nos habían llevado allí a dar la murga, recibí en la tribuna con bombo y platillo al señor ese, de presencia más bien vulgar y afeminada, que en una tarde de 1939, en la hora amable del café, entre sorbo y sorbete y con un simple trazo de su famosa estilográfica me dejó huérfano para toda la eternidad.
Esta era mi clase en el hogar A. de los Leones en 1940. Para la foto les han puesto algo de material pedadógico delante que en realidad no teníamos, aparte de la “Cartilla primera”. El único material de trabajo era la pizarra y el pizarrín. Foto: Agencia EFE.
Los alumnos del Maeztu eran niños finos que tenían pluma estilográfica en el bolsillo y cartera de cuero a la espalda. Además olían a jabón de Heno de Pravia y a bocata de jamón serrano. Eran niños que irradiaban la alegria y felicidad del que se mueve en un mundo cómodo y cálido, sin dolor, rodeados de cosas bellas y bien alimentados, en el que además abundaban los libros y las bicicletas. Y como nada les faltaba, hasta tenían un papá que les llevaba en auto, como el Hassán II, que llegaba al Ramiro todas las mañanas en su cochazo negro.
Además en verano se íban durante tres meses a la Concha o a Laredo, y una vez empezado el curso, los fines de semana, se citaban en el Cine Colón. Sus mamás eran bellas, limpias, elegantemente vestidas y olían a Chanel 5.
A la vista de tanta gloria, ganas le daban a uno de ser un niño del Ramiro de Maeztu, pero no de los que planchaban los pantalones del domingo metiéndolos debajo del colchón --que tambíen los había--, sino de aquellos otros que, en el dia de mi ingreso, con tal gracia y tan seguros de sí mismos saltaban del trampolín de la piscina o jugaban al baloncesto en la cancha del instituto, al tanto que un grupo de admiradoras, de "niñas bien", vestidas al desgaire con finas galas, desde la banda les animaban con sus grititos comedidos: “¡Oh, Javier, qué intrépido eres!”
Ahí te dejo, Ramiro de Maeztu, con tu caudillo protector montado en el penco correspondiente a la entrada del instituto, que yo ahora me marcho a barrios más castizos.
El Instituto Cardenal Cisneros
Por ahorrar pasta o quizá por evitar la promiscuidad ideológica, el caso es que nos trasladaron la matrícula al Cardenal Cisneros, con los proletarios.
A la salida del metro de Noviciado, pegado a la Universidad Central, se encontraba el instituto, en la calle de los Reyes, “La Calle sin Sol”, como la habíamos bautizado.
El inmueble, seguramente edificado varios siglos antes, era un vetusto y venerable caserón, cuyos muros de granito -más propios de una fortaleza que de un centro docente-- conservaban la salmodia del diario declinar en latín y el eco de las voces infantiles de los pipiolos.
Durante muchos años había sido seminario, de lo que daba testimonio la espléndida escalera de marmol con la vidriera redonda, polícroma, en lo alto de la misma. También pertenecía al instituto un patio de recreo y deportes, abandonado y sin utilidad ninguna, que sólo pisamos una vez para ser fotografiados en grupo al comienzo del primer curso.
Primer curso (ahí faltan bastantes), septiembre de 1947, en el patio de deportes (fuera de uso) del Instituto Cardenal Cisneros. El autor de esta historieta -–Ernesto Fernández-- está sentado en el extremo derecho del banco, sin abrigo, desnutrido y serio. Todavía recuerdo el nombre de más de una docena. Ahí veo a uno que luego fue ingeniero de caminos, otro joyero; el de más allá, camarero, y hasta hay un tocólogo, ¡qué tío!
Yo por mi parte acabé de “tramp” por tierras germanas. Foto: Ernesto Fernández.
Entrar en un aula del Cisneros era como volver a pisar el siglo XIX. La de Ciencias, por ejemplo, tenía sobre el alto dintel de la puerta un letrero de esmalte, estrecho y alargado, que decía: “Aula n° XIII”, así, en números romanos. Sus ventanales, también muy altos, daban a un patio sin vida, no nos fuera a distraer. Cada banco mostraba en el respaldo cuatro placas ovaladas de esmalte blanco con el número de cada uno -–cien en total--, tantos como éramos en primero y que era la capacidad de las aulas--, lo que permitía al profesor comprobar de un vistazo si faltaba alguno.
El suelo de gastadas tablas de madera, escalonado y ascendiente, multiplicaba el ruido de los temblorosos pasos del alumno solicitado a la pizarra o a la tarima.
El singular brillo de los bancos, producto del roce de cientos de traseros envueltos en honrada pana, estaba en contraste con las feas muescas que mostraban los pupitres, obra sin arte salida de la navaja de algún alumno aburrido en tarde de invierno; y en la pared del fondo se encontraba el reloj --grande, exagonal y con cifras romanas-- que tantas veces atrajo nuestra mirada anhelante, poco antes de que sonara el timbre, estridente y jubiloso, dando la hora en el pasillo.
--Por Dios, Sinforosa, no vuelvas la cabeza, que por ahí viene Roque con su burro nuevo y se lo va a creer.
--Pues qué pelma es, hija; no deja de darme la lata desde hace 80 años.
Pueblos de España en mis años de instituto. Así se hacen las cosas, repartiendo con equidad, como dijo Franco: “ A cada uno lo suyo, su puerta, su ventana y su chimenea, sin olvidar desde luego el saco de la entrada, por si las moscas...” . Foto: Centro de Turismo (1964).
A la entrada de la clase de Ciencias, en lo alto de la pared --el aula tenía unos cinco metros de altura--, estaban fijas unas láminas que rezaban: "Periodisches System der Elemente von Mendelejew"; y otra más:”Poliedros regulares: tetraedro, dodecaedro, etc.”, y al no saber de qué iba y no tener a quién preguntar, esas láminas me parecian enigmáticas e inquietantes.
Sin embargo, lo que más llamaba la atención nada más entrar en el aula era el estrado, con la tarima de madera, amplia y elevada, a la que se subía por dos escaleritas laterales. En el centro de la misma se encontraba la mesa del profesor, larguísima y con tres sillones de recio cuero, a la usanza de los tiempos de Felipe II.
Circundaba la tarima una barandilla de hierro forjado, tan alta como la mesa, y detrás de la mesa, insertas en la pared, estaban las vitrinas, llenas de instrumentos polvorientos del año en que se descubrió la electricidad: Bobinas eléctricas, gordas como porras, voltímetros de a kilo y balanzas exactas de poco fiar. Todo aquello era muy antiguo y más viejo que la tos.
No obstante, algo mágico tenía ese ambiente vetusto y venerable, que además de informar el espíritu del alumno, le iba transmitiendo, año tras año, la solera intelectual y el indispensable amor al estudio.
Los catedráticos del Cardenal Cisneros - Vivat academia, vivant professores!
Los catedráticos del instituto Cisneros se caracterizaban por dos cosas: por su enorme saber y porque eran muy viejos. Y yo, hoy que he alcanzado su edad, ¡cuánto cariño siento por ellos! Esos hombres, tan sabios y a menudo por las nubes, con apodos crueles y excentricidades grotescas, eran los últimos representantes de una especie condenada a desaparecer.
Su más egregio representante era el de latín, Vicente García de Diego, que aunque Bibliotecario Perpetuo de la Real Academia Española, para nosotros, indoctos pipiolos, no dejaba de ser "Mito". Frase típica suya: "¡Es Vd. un burro. Nos pasamos el día hablando latín, así: de ager,agri: el agricultor; de campus,campi: el campo. Siéntese, un cero!"
Don Ernesto Giménez Caballero, mi profesor de literatura en el instituto Cisneros. A su lado, Gloria, la mujer de Dionisio Ridruejo.
Acostumbraba a venir cada día al instituto con esa cartera en la mano, que era la expresión visual de un rito invariable y tranquilizante. Nunca nos recomendó un libro como lectura; seguramente porque se pensaba con razón que no teníamos un duro para tales gollerías. Así que nos conformábamos con recitar El Mío Cid, la Égloga Carnaval y la Cantiga de Serrana, que tanto me gustaba. Foto del libro: "Casi unas memorias", de D.Ridruejo.
El profe de literatura era el archiconocido Ernesto Giménez Caballero, que era exaltado, entusiasta y fantaseador, aunque también realista, ya que poseía una de las imprentas más importantes de Madrid. Hizo mucho por la literatura moderna (fundador de La Gaceta Literaria), por el documental de cine y por la obra pedagógica. Infaustamente, también fue el artífice de cosas tan estrambóticas como ese galimatías de "Por el Imperio hacia Dios", tan usado en Falange, y similares.
El que identificara la estilográfica de Franco con el falo del mismo también pasó a la historia.
No obstante, era un profesor bondadoso que jamás suspendió a nadie. Su manera de organizar la clase en plan de torneo medieval se hizo legendaria. Desgraciadamente, muy pocos --quizá ninguno-- llegó a calar en la enorme oportunidad que tuvimos de estudiar a fondo toda la literatura española y europea con su libro de texto, tan erudito.
Franco, con ese alma tan roma que tenía, no podía entender a los poetas y soñadores como Dionisio Ridruejo y Giménez Caballero (aunque ambos hayan sido en su tiempo dos “fachas” de órdago); así que envió al primero al destierro, y al segundo, de embajador a la embajada más lejana que tenía, al Perú.
Certificado académico de un amigo mío (que gestionó años después), excelente en dibujo --más tarde se hizo deliniante-- . Obsérvense las llamadas “Tres Marías”: religión, dibujo y gimnasia; qué fáciles ellas, qué gozo. Foto: Ernesto Fernández.
El catedrático de francés en primero era el Padre Peinado, un anciano de manos temblorosas. Su clase era por las tardes, y cuando el rumor de voces subía más de la cuenta, levantaba el brazo y agitando en el aire la lista enrollada en la mano gritaba algo que nosotros entendíamos como "con la lista" , o sea, al que hable alto le daré con la lista. Mucho después entendímos lo que quería decir, "con la vista", no en voz alta. Anécdota pija, pero divertida para mí.
A partir de segundo tuvimos en francés a Manuel del Palacio Chevalier, más conocido por "Cubillo", excelente en ambos idiomas. Alto, seco, de mejillas chupadas y muy tieso, marchaba por los pasillos cual dolorida caricatura, atrayéndose la mofa despiadada de la manada estudiantil.
Veamos ahora a través de una escena real durante la clase de francés la candidez del profe en diálogo con un alumno del Hogar Ciudad Universitaria, que era donde estaba yo:
--El alumno Carrascal Redondo: "Sr. profesor, me he caído y me he hecho mal en un pie”.
--Profesor: "Palabra de falangista, más o menos caballero, es siempre palabra de falangista. El Sr. Redondo ha sufrido un accidente; llévenlo entre dos a la casa de socorro y si no pueden, llévenlo a pulso" Y conteniendo a duras penas la risa, estos pícaros se escaparon a tomar el sol.
Claro que en abono del profe hay que decir que tanto él como la mayor parte de los catedráticos del instituto habían escrito los libros de texto que usábamos.
Diciembre, 1941. Mi hermano mayor y yo en los porches del Hogar Alto de los Leones. La visita hace tiempo que la olvidé, pero quien quiera que fuera quien nos hizo la foto a mí me sacó -- a pesar de los pesares--optimista y emprendedor, casi entusiasta. ¡Bravo, chaval!. Foto: Ernesto Fernández.
Los otros catedráticos eran: Fiteras, de matemáticas, el de los "castillos" cuando explicaba los quebrados (yo veía por primera vez en mi vida un quebrado).
Don Agustín, de ciencias; seguramente era el único catedrático en toda España que aparecía en clase con el birrete y la borla de color. Cada vez que mencionaba a un científico extranjero --generalmente era un alemán--, corría a la pizarra a escribir el nombre, del todo ininteligible para nosotros.
Le siguió Espona, un profe "bueno", de los que no suspenden.
Tolsada, de literatura, quien calificaba de manera tan hiperbólica que lo mismo te endiñaba 5 ceros que un 10 al cubo de una vez.
El de dibujo, "Moquillo": "Hay que sacar la punta exagerada, de dos ctms.”
Doña Juliana, de geografia, que me puso un cero por no saber las partes de la Historia.
Y aquel sadista, el de geografía, gordinflón y untoso, que con una mueca sardónica nos decía: "Haceis ruido poque teneis hambre; sí, ya veo que no habeis comido", y flores parecidas.
El de matemáticas, con una hija pipuda con la que hacíamos las prácticas de química. Cada vez que sonaba el timbre de salida gritaba él: "¡Ahora más silencio que nunca!", y golpeaba la mesa con la mano, sapicándole la tinta.
"Centella" y "El Niño", también de matemáticas; este último, con una luenga barba blanca.
Escena callejera en verano de 1949.
“El aguador” sirviendo por el precio de 10 cts. un vaso de agua fresca al cliente. Para inclinar el barrilete se valia de un dispositivo muy simple: tiraba del cordel que le pasaba por el hombro.
Los chicos van en alpargatas y uno de ellos lleva el pantalón bombacho caido –como cuando jugábamos al futbol--, y por la actitud relajada y el gesto algo aburrido se adivina que están de vacaciones.
A la derecha se ve a un barrendero barriendo la calle, sin temor a ser atropellado por uno de los pocos autos que circulaban. Foto: Centro de Turismo (1964).
El de griego, "Neanias" (el joven, en grigo), pues sólo tenía unos cuarenta y tantos años; en comparación con los otros catedráticos, un pibe. ¡Ay, Neanias!, instrumento del Destino. Su chivatazo de que faltaba a clase provocó mi expulsión fulminante, a punto de terminar el quinto curso (en los cuatro cursos anteriores no me habían suspendido ni una sola vez; nota media: notable). Cuando se enteró de las consecuencias, se quedó consternado, convencido como estoy de que en realidad sólo quería ayudarme. (La causa de mi “malheur” era que había llegado la pubertad con sus problemas, y yo, ni zorra idea de qué era aquello).
Miss Orfelia, de inglés; una inglesa preciosa con un coche topolino. En navidades llevaba una gramola de manivela y villancicos ingleses.
Alexandre, el de fisica y química; me echó de clase por reirme cuando explicaba la electricidad estática y había dibujado unas bolitas que pendían de un cilindro que a mí me recordaba a un pene. ¿Por qué no consideraría que yo estaba en plena pubertad?
Y por último, el de filosofía, Sr. Alegre, con quien impulsado por una extraña corazonada me lancé a hacer el test de montar un manubrio con dos émbolos, y dado el tiempo que empleé me dijo: "Vd. no valdría para mecánico." Si me llega a ver algo mas tarde en Alemania montando motores como una fiera...
Los Alumnos del Cisneros
Casi todos los alumnos del Cisneros eran hijos de trabajadores o de sencillos empleados, por eso no es de extrañar que allí ninguno fuera nunca en coche, ni siquiera en bicicleta (¿dónde la hubiera aparcado?), y solamente dos hermanos --muy espigados los dos-- llevaban cartera de cuero a la espalda; los demás, carpetas de cartón.
De todos modos, los hubo con suerte: Pereda, por ejemplo, que tenía como vecino de banco a Pato, chico fino y por lo visto acomodado, quien todos los días le daba el bocadillo que traía de casa.
Algunos pasaban lista, y todavia resuena en mis oidos la cantinela diaria de "...Falla Ramos, Fernández Agudo, Fernández Fernández...”
Parroquia de San Juan Bautista, boda de mi maestra de “Alto de los Leones”, Berta (Señor, qué cúmulo de ignorancia), y Don Aurelio. Yo acabo de ingresar en el HCU (Hogar Ciudad Universitaria) y ya voy al instituto. Soy el chico de la derecha, de doce años y medio, con pantalones cortos, rostro inteligente, pecho raquítico y sonrisa“ à la Gioconda” . (Con el zoom la foto se ve mucho mejor).
En las manos tengo el último tebeo de Roberto Alcázar y Pedrín; además voy pertrechado con un escapulario de la Virgen del Carmen y una medalla de la Virgen del Pilar para que me ayudaran a no pecar contra el sexto mandamiento –otro no había--, que aun cuando lo teníamos continuamente en la cabeza paradójicamente nunca lo nombrábamos por su nombre –no fornicar--, y si lo hacíamos parecía que decías una palabrota.
A mi lado se encuentra Maruja, la directora del Hogar Alto de los Leones, una de esas“jamonas” a la antigua usanza, de presencia burguesa, barroca y con muchos refajos de seda negra, aromando a incienso de Misa Mayor y a cama sin hacer. A menudo --sin darse cuenta, por supuesto-- se sentaba delante de mí en posición harto descocada (hoy día que tanto se ha envilecido la lengua se diría “esparrancá”), y yo, olvidando mi pureza y buenos propósitos, me quedaba absorto... con la mirada perdida entre sus ligas.
En la última fila, a la derecha, vemos una pantera escapada de algún parque zoológico de lujo, que estuvo en el Hogar de Leones durante tres meses haciendo el Servicio Social. Aunque hacían el mismo trabajo que el resto de las guardadoras, estas chicas del Servicio Social destacaban tanto físicamente como en todo lo demás. Hasta las había que eran nobles, como la Sta. Charito, por ejemplo, que era marquesa. A mí, sin embargo, esta pantera de que hablo, sin ser marquesa, me gustaba más... por guapa. Agosto, 1947. Foto: Ernesto Fernández.
En el verano del año 1946, Talayero, Inspector Nacional de Enseñanza Primaria, se presentó en A. de los Leones, y en presencia de la directora (Maruja Hidalgo) y de mi maestra (Berta) me hizo el siguiente exámen: Me preguntó la tabla de multiplicar y a continuación que cuántos lados tenía un pentágono. Yo que en mi vida había oído esa palabra, después de vacilar un momente le dije que ocho, por decir un número. Peor hubiera sido que le hubiese dicho veinte. Así que este buen señor, tan incompetente como el resto, dándome un cachecito paternal en el rostro me dijo que todavía era muy joven para ingresar, eso que ya tenía 11 años.
Mi maestra ni se sonrojó ante mi fracaso --que era el suyo-- quizá para que nadie notara que ella tampoco sabía la contestación correcta, pues carecía del título.
Al año siguiente, no sé si Talayero se había muerto, si le habían destituido o quizás me había olvidado, el caso es que sin su mediación aprobé el exámen de ingreso en el Ramiro de Maeztu, aun cuando continuaba sin saber lo del pentágono. ¡Pero qué pésimamente nos prepararon aquellas maestras que de tales no tenían más que la denominación!
Grupo de niños “superdotados” -- según la prensa franquista--, que han ganado el Concurso Nacional de Catecismo en 1946, al haberse aprendido el catecismo Ripalda de memoria. ¡Pero qué monstruosidad, tío! Ello les daba derecho a estudiar en el "Hogar Ciudad Universitaria".
El primero de la derecha es V. Niño, con aire de “a ver, ¡otro saco más!”. A su lado se encuentra Serrano, muy obediente y muy formal, que eso también ayuda mucho en la vida a falta de otros recursos. En el centro, Urbano, el más listo y alegre del grupo. Luego viene Canales, intentando introducir la moda “pardales” en Madrid, sin conseguirlo. A su lado, un chaval desconocido que ya sueña con un puesto en un consejo de administración y se ha puesto una corbata. Las chicas al fondo --¡condenación, yo las recordaba más guapas!-- también se han aprendido el catecismo de memoria, lo que garantizaba su habilidad para poner inyecciones en el popó como enfermeras o para enseñar como maestras el abecedario a los niños.
En Alto de los Leones, lugar donde reinaba la incultura aderezada con Flores a Maria, me pusieron a estudiar porque era "el que más sabía", es decir, el famoso tuerto en el país de los ciegos, por lo que para chincharme me llamaban ”maestro" y yo --tonto de mí-- en lugar de sentirme halagado, me cabreaba.
Pero no hay que engañarse, que todo mi acervo cultural acumulado en siete largos años de clase por la mañana y por la tarde, incluso los sábados, se reducía a saber las cuatro reglas y a leer y escribir, con muchas faltas de ortografía, pues jamás hicimos un dictado, todo aprendido de una manera burda y de memorieta.
Las libros que tuve fueron escasísimos --¡con la sed que tenía de lecturas!--, solamente algunos, que además rezumaban ejemplaridad pedagógica, como "Así son nuestros Niños" , los de derechas, claro, no los otros, golfillos con sangre roja en las venas.
Además, muchos tebeos. Y por último, los libros con los que más disfruté: "Las Aventuras de Sandokan", ",Aventuras de Guillermo" y "Los Apuros de Guillermo", libros que me prestaron los alemanes que había allí. (Me sorprendió muchísimo enterarme de que el autor Richmal Crompton era una mujer. La serie de “Guillermo”, escrita por ella, es fenómena).
Para terminar el tema diré que en mi clase del “hogar” la gramática, la geometría, los quebrados, etc., todo era tabú, tierra ignota. Por eso cuando entré por primera vez en el aula de latín -–llegaba con retraso por culpa del ómnibus que nos llevaba al instituto--, el profe estaba dictando “nominativo, genitivo...” con lo que me quedé helado: Aquello me sonaba a chino. La Historia Sagrada sin embargo nos la sabíamos de memoria.
Y aquí termina este artículo, escrito para recrearme en el recuerdo y en honor de todos aquellos que tuvieron la suerte de pasar por el Instituto Cardenal Cisneros.
-.-.-
Ernesto Fernández AgudoAlemania, 2013
Otros artículos del autor:
- Hogar Ciudad universitaria – Auxilio Social
- Historias matritenses: Un emigrante en Alemania
- Historias matritenses: La Ciudad Lineal en el recuerdo
- Historias matritenses: Hogar Alto de los Leones
- Historias matritenses: El último viaje de un tranvía. – Ciudad Lineal
- Historias matritenses: El velódromo y Campo del Plus Ultra – Ciudad Lineal
- Historias matritenses: Las tres beldades del Auxilio Social y el cabaret
-Clase+de+Leones+1-11-1940.jpg)

























.jpg)


















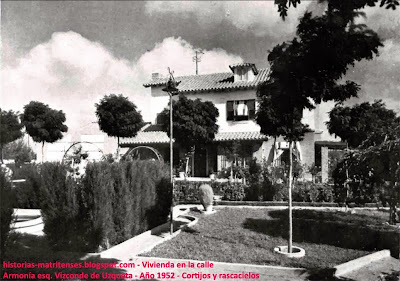


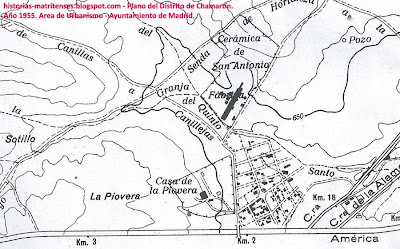





.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)

















