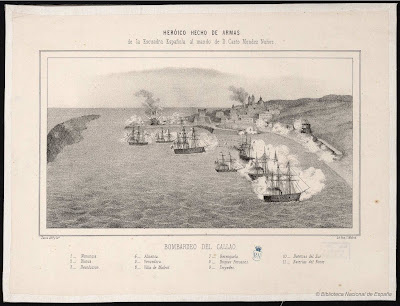A raíz de la publicación del libro sobre la ampliación de las líneas del Metro durante los años 2003 a 2007 (1), salió a luz unas galerías de un viaje de agua en la estación de Metro de Pinar del Rey.
Los viajes de agua se trataban de unas galerías que iban a
buscar el agua al subsuelo por medio de pozos en los que se hacía galerías
normalmente por debajo de donde había manantiales o vías de agua, de esta forma
el agua no brotaba a la superficie e iba por la galería canalizada. Para
prolongar la galería utilizaban pozos que servían además para mantenerlas. Este
sistema de abastecimiento era utilizado por los musulmanes y Madrid recibió
durante siglos el agua de los viajes, siendo los más importantes: Alcubilla,
Castellana, de la Reina, Bajo Abroñigal y Alto Abroñigal.
Dos ejemplos de tipos de galerías de los viajes. El de la
izquierda estaba hecho de ladrillo y un tubo por debajo de la grava para llevaba
el agua, mientras que el de la derecha esta escarbado directamente sobre la
tierra y el agua fluía a través de la grava. Revista
Villa de Madrid.
Fotografías de
los dos tipos de galerías.
Ejemplo del corte longitudinal de un viaje de agua. La
galería con una ligera inclinación llevaba el agua y cada cierto número de
metros se hacía un pozo para prolongar la galería y poder mantenerla. Revista
Villa de Madrid.
En el municipio de Canillas nacían los viajes de agua del
Bajo Abroñigal (Ventas, barrio de la Concepción), y Alto Abroñigal (zona de San
Juan Bautista y parte baja del Pinar Rey). El sistema de galerías permitía
hacer diversos ramales para buscar nuevas fuentes de agua, con la única
condición de tener siempre la pendiente a favor de donde se llevará el agua.
Así, en el Bajo y Alto Abroñigal tan solo en dos lugares se sobrepasaba por muy
poco la divisoria de las vertientes del rio Jarama y del arroyo Abroñigal, el
viaje de agua del Bajo Abroñigal sobrepasaba la calle Arturo Soria a la altura
de la calle José del Hierro, y el Alto Abroñigal a la altura de la calle Bueso
Pineda.
Los pozos de los viajes de agua eran tapados con grandes
“capirotes” de granito como el de la foto. Capirote del viaje de agua del Bajo
Abroñigal, Barrio de la Concepción. Foto: Consejería de Transportes,
infraestructuras y viviendas de la Comunidad de Madrid.
De formar parte las galerías de Pinar del Rey de algún viaje
de agua de los que proveían a Madrid tendría que ser del Alto Abroñigal o del
viaje de la Castellana. Recientemente algunos estudios sobre los viajes han
supuesto que los viajes de Madrid tendrían algún ramal en Hortaleza, pero
personalmente lo dudo. Hay muchos estudios sobre los viajes de agua, pero
ninguno definitivo, por lo que animamos a nuestros lectores a leer sobre ellos
si están interesados.
Además, el estudio que hicieron de las galerías encontradas
era concluyente al confirmar que la pendiente de los viajes era hacía el este,
con algunos ramales que venían de norte a sur, por tanto, iban hacía Hortaleza
o Canillas.
Detalle de la situación de los pozos encontrados durante la
construcción de la estación del Metro de Pinar del Rey. Foto: libro “El
patrimonio arqueológico y paleontológico en las obras de ampliación de Metro de
Madrid 2003 – 2007”
Detalle de uno de los ramales encontrados durante la
construcción de la estación del Metro de Pinar del Rey. Foto: libro “El
patrimonio arqueológico y paleontológico en las obras de ampliación de Metro de
Madrid 2003 – 2007”
El estudio indica que, por el modelo constructivo y los
sedimentos hallados, la construcción del viaje puede datarse entre los siglos
XVII y XVIII, aunque no identifica de qué viaje se trata.
Lo que sabemos a ciencia cierta es lo mencionado
anteriormente, que la dirección del viaje era hacia el este, en dirección a
Canillas u Hortaleza, y que estaba justo debajo del arroyo del Quinto, que era
la divisoria de los términos municipales de los dos pueblos.
Los cascos urbanos de Hortaleza y Canillas se encontraban
mucho más elevado que este viaje, por lo que el agua debía de ir a parar a la
parte baja de los pueblos. Canillas nunca tuvo falta de aguas, su casco urbano
era muy pequeño y se abastecía de sobra con los manantiales que tenía, además,
como hemos dicho en su término municipal nacían los grandes viajes de agua que
proveían a la Villa de Madrid, el Bajo y Alto Abroñigal. Es más, en el
Abroñigal y en el camino de Barajas había grandes pilones para hacer hielo con
el agua sobrante en invierno que después era vendido.
Sin embargo, Hortaleza tenía un casco urbano mucho más
grande y su principal actividad económica era lavar la ropa para los vecinos de
Madrid, además de contar con dos o tres tejares que también consumían agua, y
como podemos ver en el siguiente plano no disponía de mucha agua.
Plano de Hortaleza de 1857. En él hemos marcado los arroyos
de discurrían cerca del casco urbano. En la parte central se ve el Arroyo del
Quinto con otros ramales que se unían a él, que nacía en la parte este del
Pinar del Rey y otro en el inicio de la avenida de San Luis. La estación de
Pinar del Rey estaría en la parte inferior izquierda del plano.
Plano detalle de 1867 de la Quinta del Quinto. Hemos marcado
en azul todos los ramales del arroyo del Quinto y con una equis roja el lugar
aproximado de la estación del Pinar del Rey.
En vista de los planos anteriores y la dirección del viaje
de agua podemos afirmar que el viaje era para el suministro de la Quinta del
Quinto, que pertenecía a Canillas, aunque tenía algo más de la mitad de su
terreno en Hortaleza.
Para confirmar esto intentamos buscar en los libros de actas de los ayuntamientos y en el registro de contadurías de Canillas y Hortaleza para ver si encontrábamos alguna referencia a este viaje de agua. En Canillas, aparte de los famosos Bajo y Alto Abroñigal, existían dos viajes de agua: uno donde estaba el abrevadero del casco del pueblo de Canillas, en el actual intersección de la calle Ramón Power con la avenida de Machupichu; y otro en el lugar llamado La Granja, que estaba por la parte baja de la actual urbanización Conde de Orgaz, donde había incluso dos grandes charcones en los que se podía pescar (datos del año 1860).
Por su parte en los libros de actas de Hortaleza se trataron sobre los viajes y problemas de la escasez de agua que pasamos a mencionar:
- - Julio 1786. Reconocimiento de la mina de la
fuente (Los viajes de agua de Hortaleza aparecen con el nombre de minas,
no todos los libros de actas).
- - Abril 1787. Reparación de la mina de la fuente,
en total unos 14 menos. El mismo maestro repara también las bodegas.
- - Abril de 1791. Se ha producido un gran derrumbamiento en la mina de la fuente. Se busca urgentemente solución y por falta de fondos se obtiene un censo (préstamo) del Ayuntamiento de Berninches (Guadalajara), para pagar entre los 5 gremios.
- - Enero 1850. Aguas y atajea para fuente de la plaza de la Constitución.
- - Abril 1850. Nueva fuente en el Charca de la Juan y Mina de Juan Martín. Así mismo, se dice que se revisen las minas para que no corten el agua de las fuentes.
- - Agosto 1851. Joaquín de la Torre pide permiso para limpiar su pozo y la mina debido a la acumulación de cieno (Joaquín de la Torre era el administrador judicial de la finca del Palacio de Buenavista, actual parque Isabel Clara Eugenia).
- - Agosto 1852. Arreglo cañerías y fuentes.
Trozo del plano parcelario de 1871 en el que hemos subrayado
en rojo los pozos del casco de Hortaleza. A la izquierda están los llamados de
la Villa, que eran los más grandes, en la actual plaza de Santos de la Humosa.
- - Febrero 1913. El suministro de agua del Canal de
Isabel II llega
a Hortaleza gracias a la CMU, siendo también los primeros en
contratar los conventos. El Ayuntamiento puso una fuente pública con esta agua
en mayo de 1914. El agua venia del Canalillo,
y era bombeada por la máquina elevadora de agua de la CMU desde el Ventorro
del Tío Chaleco a los distintos depósitos colocados a lo largo de la
Ciudad Lineal.
- - Septiembre 1929, Se pagan 13 años de censo al
Ayuntamiento de Berninches. Con este pago se acabó por fin con un largo proceso
judicial por el impago del préstamo para el arreglo de la fuente.
- - Julio 1930. Se manda la limpieza de la mina del
lavadero por la poca agua que sale.
- - Abril 1931. Se manda la revisión de la mina de
la fuente que se encuentra en muy mal estado.
- - Mayo 1931. Se construye de nuevo el llamado Pozo
de la Villa. Sin duda el terreno era muy cenagoso como se mencionaba en actas
anteriores.
- - Mayo 1931. Se manda limpiar la Charca de la
Juana que está en muy malas condiciones.
- - Junio 1931. Se inician los estudios para
construir el nuevo lavadero. Para todo el tema del lavadero se puede consultar
el blog de Aquiles Obispo El Lavadero Municipal
- La Historia del Pueblo de Hortaleza
- - Junio 1931. Se amplía la mina del Pozo de la
Villa en 4 metros y se profundiza el pozo principal.
- - Julio 1931. Se obtiene subvención de la
Diputación Provincial para el tema del arreglo de los pozos y las minas.
Para más información sobre la localización de los antiguos lugares de Hortaleza pueden consultar el impresionante plano que hizo nuestro amigo Juan Carlos Aragoneses, que en paz descanse. Historias de Hortaleza - Google My Maps
Por tanto, podemos confirmar que además del viaje de agua
del metro de Pinar del Rey, existía en Hortaleza el de la fuente del pueblo y
el del Pozo de la Villa, que tenía una mina hasta la quinta del Palacio de
Buenavista, actual parque Isabel Clara Eugenia. De hecho, en el embargo que se decretó
contra Marco del Pont cuando se habla del Palacio de Buenavista se dice que
tenía “agua de a pie de mina”, es decir, agua que se extraía del subsuelo.
También es importante la presencia de la gran noria que estaba en el actual
barrio de Orisa y que daba el agua tanto a la Huerta de la Salud como al
Palacio de Buenavista que sin duda extraían la misma agua nutría al Pozo de la
Villa.
No obstante, hay que destacar que en los libros de actas no
aparece el viaje de agua que nos ocupa, al igual que no se menciona el viaje
que tenía la Huerta de Mena, por lo que podemos confirmar que los propietarios
no tenían que informar sobre las minas que hacían a los ayuntamientos o, al
menos, no hay constancia en las actas, salvo que afectarán directamente a uno
de los pozos del pueblo como es el caso de la mina del Palacio de Buenavista.
Como decíamos antes estamos convencidos que el viaje del
Metro de Pinar del Rey iba a la Quinta del Quinto. Aunque estaba muy cerca, sin
duda con la mina y la extracción de agua bajo el manantial conseguían un agua
mucho más limpia y clara que si lo cogieran de la superficie, además de poder aprovechar
hasta la última gota de agua si hubiera sequía.
Lo que sabemos sobre la Quinta del Quinto es lo
siguiente:
Entre 1827 y 1828 la habitó el doctor Rivas (según otras fuentes Rius o Rives), un famoso cirujano, miembro del Colegio de Médicos y cirujano de la Casa Real. Este tenía tres hijas llamadas Laura, Silvia y Rosaura, nombres figurados que no eran los de su bautismo. A la finca acudían personajes tan variopintos como Bretón de los Herreros, Ventura Vega y Larra a cortejar a las hijas y que eran sus musas. Ellas eran duchas en poesía y música.
En 1836 mataron al general Quesada en la Finca del Quinto. Este general intentó dar un golpe de estado contra el gobierno liberal. Posteriormente, y hasta el año 1844, se haría un juicio a varios vecinos de Hortaleza (mencionado en los periódicos de la época). Javier de Quinto, Conde de Quinto, fue Alcalde de Madrid, Director de Correos, Senador y diputado entre otros muchos importes cargos. Sin embargo, no podemos asegurar que la quinta fuera propiedad de Javier de Quinto pues no hemos encontrado ningún documento que así lo confirme, pero en buen lógica pensamos que sí debía de ser de él pues dio nombre a la finca y al arroyo (antes llamado de las Huertas).
Hacía 1850 la finca la debió de alquilar María Pereira de Buschental (Buchental, según otros escritos). Era brasileña y se casó muy joven con un rico banquero uruguayo. De inmediato vino a Madrid y se estableció en la corte. Dicen que era una mujer muy bella, casi deslumbrante, inquieta, vivaz y de una memoria prodigiosa. Organizaba reuniones políticas, tenía una ganadería de toros y participaba en muchos actos benéficos. Eran renombradas las fiestas que organizaba en El Quinto (empezaban por la tarde y acaban a la mañana siguiente), donde acudían desde Esparteros hasta Prim, jefes de gobierno, embajadores de las mayores potencias, Zorrilla, Echegaray, Castelar, Narváez, e incluso se comentaba que era muy amiga de Isabel II.
En abril de 1866 la finca ya era de los duques de Híjar, ya que en esta fecha aparece la noticia de la inauguración del teatro (o teatrillo) en El Quinto. A él acudía toda la nobleza y en muchas ocasiones los reyes. Rivalizaba con el teatro de Eugenia de Montijo en su quinta de Carabanchel. Pasaron las más importantes compañías teatrales con las mejores obras de aquel momento. Después daban la cena a sus invitados en los salones. En mayo de 1879 la Princesa de Asturias, doña Isabel, visitó la finca tras la inauguración de la iglesia de San Matías de Hortaleza.
Curiosamente, María de Buschental aparece en muchas noticias junto a los duques de Híjar, por ejemplo, en adquisición de los palcos del Teatro Real, rivalizando siempre por estar junto a la familia Real.
En 1890 la finca es embargada a Fernando Rodriguez Pridall por una deuda, quien fue Registrador de la Propiedad de Madrid, y compró varías fincas en Hortaleza y Canillas.
En 1893 aparecen noticias en las que hablan de “las tierras cuyos propietarios eran los duques de Híjar”, pero no podemos asegurar si las tierras eran las de El Quinto.
Una noticia fechada en 1899 habla de un incendio en la quinta y dicen que la propiedad era de Camilo Dublet. Este señor era francés y según otras fuentes su nombre se escribía Camilo Doublé Berchet. En su juventud fue revolucionario y se exiló en Madrid, donde a base de trabajo creo el afamado café, restaurante y hotel de Francia, en la calle de la Victoria, de Madrid. Tuvo mucha relevancia social, de hecho, su única hija se casó con el heredero de la compañía madrileña Plata Meneses.
El día 13 de julio de 1903 tuvo lugar un duelo
entre el escrito Blasco Ibáñez y el diputado republicano Rodrigo Soriano.
Aunque parece leyendo el relato que se trató más de una pantomima que de un
duelo. La finca es mencionada en El Heraldo de Madrid del día 14, sin mencionar
el propietario. En otras noticias habla de un joven político amigo como
propietario. El juicio por el duelo, ya eran ilegales los duelos en aquel año,
fue llevado por el juzgado de Navalcarnero.
En junio de 1906 se habla de la magnífica finca
que tenían los duques de Casa Valencia. Puede ser que el joven político
del que hablaban en las noticias de 1903 fuera Juan Alcalá Galiano, hijo de los
duques de Valencia. En 1912 se comenta las funciones que se daban en el teatro,
haciendo la nobleza de actores y con la presencia de los reyes.
Hasta 1922 la finca
perteneció a los duques de Valencia, y en 1923 paso a ser el Colegio de
Huérfanos de Telégrafos.
En un relato de 1927 se habla de la ermita del
Cristo que sobresalía en el paisaje y estaba en una finca junto al camino de
Canillas, en donde estaba El Quinto. Se dice que servía de refugio para las
inclemencias del tiempo, debía de tener una especie de chamizo.
Durante la guerra civil estableció su sede una
de las checas. Después paso a ser la Academia de la Policía Armada.
Fotografía de una de las casas con un pozo del barrio de San
Fernando junto al arroyo del Quinto. Foto: Memoria de Madrid.
La descripción registral detallada de la finca en el catastro era la siguiente:
“Una finca de utilidad y recreo, denominada "El
Quinto", sita entre las villas de Canillas y Hortaleza, compuesta de casa
habitación principal y otras accesorias, jardín y huertas, plantaciones,
estanque, fuente lavadero, noria, máquinas de vapor, estufa, dos manantiales de
agua, palomar, gallinero, etc., y tierras de pan llevar; ocupa una superficie
toda la finca de sesenta y una fanegas, dos celemines y medio, equivalentes a
veinte hectáreas, noventa y cinco áreas y setenta y cuatro centiáreas, y la
huerta y jardín se hallan cerrados de pared de ladrillo y en parte de seto
vivo. La parte edificada consiste en: una casa principal, que mide una
superficie de cuatrocientos ochenta y cinco metros y consta de planta baja y
buhardillas; una casa de labor, cuya superficie es de mil ciento sesenta y
cinco metros, de los cuales quinientos sesenta ocupa el corral y los
seiscientos cinco metros restantes la parte cubierta, constando de planta baja y
cámara; una cochera, lavadero y cuartos de útiles, que, en junto, miden ciento cincuenta
metros; un lagar con su bodega y cueva, que mide cincuenta metros; un palomar
ochevado, que mide cinco metros. Además, se han efectuado y existen dentro de
esta posesión varias obras y mejoras consistentes en plantaciones de arbolado y
viñedo y construcción de corrales, gallineros y otras dependencias” SIC.
En una escritura de 1905 dice que la finca tenía "2 manantiales de agua de a pie" (no especifica si de mina), estanques, fuentes, lavadero y una noria con máquina de vapor.
En vista de la historia de la Quinta del Quinto creemos que posiblemente el viaje de agua fue mandado construir por Javier del Quinto en hacia 1836 que es cuando la
finca tomó gran importancia.
Foto cenital de 1954. La X marca el metro de Pinar del Rey.
Para finalizar debemos de mencionar que no hemos conseguido
ver representado en los planos o en las fotos de mayor resolución los picudos
que debían cubrir cada uno de los pozos, por lo que pensamos que este tipo de
viajes particulares no tenían estos picudos y posiblemente eran tapados a nivel de superficie por lo que no figuran en los planos o ni se ven en las fotografías.
-.-.-
Autor: Ricardo Márquez Ruiz.
Artículo revisado con fecha 05 de noviembre de 2025.
Agradecimientos: A José Daniel Rivera Rodríguez, que me avisó de un error en los datos de la Quinta del Quinto.
Notas:
1 – El patrimonio arqueológico y
paleontológico en las obras de ampliación de Metro de Madrid 2003 - 2007.
ISBN 978-84-451-3109-1
Artículos sobre las Quintas de Recreo publicados anteriormente:
Historias
matritenses: Canillas y Hortaleza – Las Quintas de Recreo – Cuarta parte.
Historias
matritenses: Canillas y Hortaleza – Las Quintas de Recreo – Quinta parte.