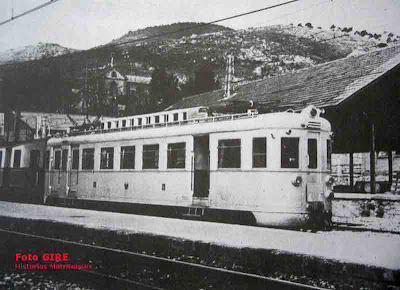Jesús Sastre (q.e.p.d); para la Parada 9 de la Ciudad Lineal.
Vista del arroyo de Los Chopos. En la esquina superior izquierda está la calle Bueso Pineda en su cruce con la calle Arturo Soria. Destaca el velódromo de la Ciudad Lineal, donde jugó el Real Madrid y posteriormente el Plus Ultra.
“Referente a la vía de agua, yo estaba harto de ir antes de hacerse el Parque de San Juan. Cuando empezaron a hacer los viales estaba todo el campo lleno de pozos, bajábamos a quitar las tapas y echábamos piedras en los pozos de esa vía de agua que bajaba de Arturo Soria hacia el Abroñigal.”
Pedro Gómez, para la Parada 9 de la Ciudad Lineal.
Me permito empezar la historia del Parque de San Juan Bautista con los relatos que hicieron como preparativo del artículo de la Parada 9 de la Ciudad Lineal mis amigos Jesús y Pedro.
Efectivamente, el barrio o Parque de San Juan Bautista se construyó sobre el cauce del arroyo de Los Chopos. En el plano anterior, fechado en 1900, podemos ver el arroyo en toda su extensión. Atravesaba la manzana 85 de la Ciudad Lineal e iba a desembocar en el arroyo Abroñigal, a la altura de lo que hoy en día es el cruce de la avenida de la Paz con la avenida de América.
Además, podemos ver la finca de La Quinta de la Paloma, la huerta más importante del arroyo Abroñigal en aquella época según muchos autores, y la antecesora del barrio del mismo nombre. Asimismo vemos el camino de los Coches que actualmente es la calle Normas, y el camino viejo de Canillas que discurría un poco más al norte de la actual avenida de América.
Añadir que se ve el trazado de un ferrocarril (Madrid-Burgos), que no pasó de ser un proyecto.
Sería sobre este terreno de pequeñas y suaves colinas, horadadas por el arroyo de Los Chopo y por cuyo subsuelo discurría el famoso Viaje del Agua del Alto Abroñigal, que junto a otros fueron hasta mediados del siglo XIX los que proveían el agua a la capital, donde se levantó el barrio.
En la esquina inferior derecha la Iglesia de San Juan Bautista, junto al camino de Los Coches. Al otro lado vemos La Quinta de la Paloma e Ibarrondo al fondo. En la parte superior izquierda podemos intuir el cauce del arroyo de Los Chopos.
En la fotografía anterior podemos ver las lomas donde años después se construyó el Parque de San Juan Bautista. Según nos recuerda Pedro Aguilera, vecino de La Quinta, estos campos estaban sembrados. Nuestra amiga Gloria nos informa que los terrenos eran cultivados por Marianillo, el pastor del barrio, y que los terrenos pertenecieron a la marquesa de Amboage.
El proyecto del barrio se remonta al año 1956, cuando los arquitectos C. de Miguel y Eugenio Aguinaga Azqueta, elaboran el proyecto del barrio.
Anuncio publicado en Julio de 1958.
Este tipo de urbanización aprovechaba los grandes terrenos que estaban todavía yermos entre los grandes viales que se dirigían a Madrid, o estaban en proyecto. El barrio de San Juan Bautista se asentó en el polígono comprendido entre una recién inaugurada avenida de América (año 1952), la proyectada M-30, calle Normas y la Ciudad Lineal.
Anuncio en la prensa escrita. Abril 1959.
A semejanza del Barrio de la Concepción (año 1953), el barrio contaba con un parque, zonas espaciosas e incluso, con el tiempo, un polideportivo. Es más, San Juan Bautista y el Barrio de la Concepción se encuentran enclavados en unas zonas equivalentes en la urbe de Madrid, en el lado más exterior de la M-30.
Anuncio en la prensa. Abril de 1960.
En el proyecto de Eugenio Aguinaga se contemplaba la creación de un Centro Comercial, y todos los edificios tenían en sus bajos locales para el establecimiento de comercios para dar servicio a los vecinos. Esto concuerda con la preocupación de Eugenio Aguinaga por el abastecimiento a la población, a finales años sesenta fue el autor de la remodelación que hizo el Ayuntamiento de Madrid en los mercados y puso la base para las nuevas galerías comerciales tan de moda en las nuevas urbanizaciones.
Los terrenos pertenecían al barrio del Progreso, distrito de Chamartín. Todavía en aquellos años los pueblos que fueron absorbidos por Madrid desde finales de los cuarenta (Villaverde, Carabanchel, Hortaleza, Canillas...); estaban fuera de control, sobre todo por las grandes extensiones que abarcaban los distritos, como es el caso de Chamartín.
La iglesia de San Juan Bautista, la bolera en primer término y la entrada del colegio, pintada de blanco, a la espalda. Inicio de los años setenta. Foto grupo Facebook.
En febrero de 1963 la Federación Castellana de Fútbol decidió construir sobre 21.500 metros cuadrados el Estadio García de la Mata. Pasados los años, hacía 1974, se ampliaron las instalaciones creándose el polideportivo con una buena piscina municipal.
A la vez que el barrio se iba construyendo muchas empresas se situaron junto a la avenida de América, como Hispavox, Parke-Davis y varios laboratorios; y como no, también estaban los viejos estudios cinematográficos CEA y el campo de fútbol del Plus Ultra.
Imagen tomada desde el barrio de la Colina. Al fondo San Juan Bautista, y en primer termino a la izquierda “Las Casitas”. Frente a la iglesia el campo de fútbol.
Fue a finales de los años setenta cuando se construyó el instituto de enseñanza media en el solar existente entre la iglesia y Sorzano, y que reemplazó al colegio que estaba pegado a la iglesia.
Las dos fotos anteriores están tomadas desde la calle Sorzano. En la primera podemos el solar y en la segunda las obras de construcción del instituto. Foto grupo Facebook
En los primeros años el medio de transporte más cercano era el tranvía de la Ciudad Lineal, las líneas periféricas de autobús que pasaba por el puente de la Cea y, algo más alejado, los autobuses que transitaban por López de Hoyos.
Anuncio fechado en Junio de 1959, muy curioso por las referencias que menciona como Av. del Abroñigal, Posterior Occidental, la Parada del 9, el tranvía 1, el edificio RCA,.....
La empresa Castro fue la concesionaria para dar el servicio de autobús al barrio desde 1967, con las conocidas “camionetas” de la línea P1. A lo largo del tiempo fue variando su itinerario debido a las múltiples obras que había en su recorrido: el túnel de Francisco Silvela, las obras de la M-30, acondicionamiento de la avenida América, ...; así como las cabeceras de la línea: Diego de León, Francisco Silvela y Pueblo de Canillas, Poblado de Canillas.
Pedro Gómez nos da la información del recorrido de la P1, extraída de una guía de Madrid de principios de los años setenta y en la qué viajó a menudo: Francisco Silvela, Avenida de América, giraba por debajo del puente de la Paz (no existía la M30), subía por Ramírez de Arellano, c/. Torrelaguna, giraba por la c/. Sorzano, c/. Agastia. c/. Angel Muñoz, cruzaba Arturo Soria, entraba en el Carril del Conde y carretera de Canillas.
En diciembre de 1973 entró en servicio la línea 11 de la EMT (Diego de León-Esperanza) para sustituir a la P1. La línea 11 dejó de prestar servicio al barrio en Enero de 1993, pasando a ser la línea 53 la encargada. Pero la que más recuerdan los vecinos es la línea de microbuses M-7 (San Bernardo – San Juan Bautista), que estuvo en funcionamiento desde Febrero de 1967 hasta Septiembre de 1992.
Para acabar con buen sabor de boca no podemos dejar de mencionar al equipo de fútbol del barrio: El Cóndor, y como no, las fiestas que se celebraban en el campo de fútbol, frente a la iglesia(1). Allí se ponía la verbena y en la noche de San Juan se prendía la hoguera. Era el lugar de encuentro para todos los barrios limítrofes.
El juego de bolos sigue ligado al barrio, contando con unas magníficas boleras.
Foto grupo Facebook
También se puede apreciar como era el barranco de Lasical, la Iglesia, la caseta-vestuario del campo de fútbol y al fondo las casas de "La Colina". Foto y comentario de José A. Margolles.
Quizás el momento cumbre de las fiestas de San Juan Bautista fue el año en que se programaron varios festejos taurinos en una plaza de toros portátil.
En esta foto realizada por mi desde la ventana de mi casa, con una cámara Kodak Instamatic, se puede apreciar la plaza de toros instalada en el campo de fútbol, en la que actúo el famoso torero Blas Romero "El Platanito", fue en el año 1968.
También se puede apreciar como era el barranco de Lasical, la Iglesia, la caseta-vestuario del campo de fútbol y al fondo las casas de "La Colina". Foto y comentario de José A. Margolles.
Lamentablemente, debido a problemas de orden público se han dejado de celebrar las fiestas en los últimos años. Confiamos que vuelvan lo antes posible.
Vista actual del barrio.
-.-.-
Autor: Ricardo Márquez.
En este artículo también ha colaborado: José Manuel Seseña.
Nota:
1 - Anteriormente se celebraron las fiestas en otros sitios. Detalles en el artículo de la Parada 9.