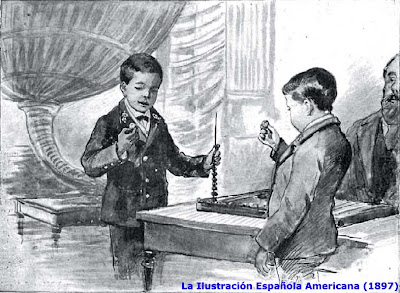Foto cedida por Enrique Seseña Molina
Hubo un tiempo en que algunos pueblos de la España rural recibían muy de tarde en tarde la visita de alguna modestísima compañía de actores dispuestos a representar algunas obras de su repertorio en la plaza de la localidad. Estas personas hacían los viajes de la manera mas precaria, en trenes de tercera, en autobuses de línea e incluso en carromatos, alojándose en pensiones vulgarmente llamadas de “mala muerte” sufriendo calamidades de todo tipo y sobre todo hambre para poder llevar el arte escénico a estos lugares recónditos porque las recaudaciones siempre eran exiguas. Su labor no fue apreciada y estaban mal considerados por su vida errante.
La construcción de salas de proyección de películas en las pequeñas poblaciones les supuso a los actores ambulantes una feroz competencia que dio al traste con todos ellos[1]. Pero nada en la vida es eterno y a los cines también les llegó la hora de su masiva desaparición[2] por culpa de la televisión que cada vez proyectaba películas con menos tiempo desde su estreno y sobre todo la creación de los video-clubs donde mediante alquiler se visionaban tranquilamente sentados en el sillón de casa sin los problemas de conseguir una buena entrada o dar vueltas y mas vueltas hasta encontrar un aparcamiento, no siempre gratis. A su vez a los video-clubs les salió Internet, un competidor aún mas agresivo que la televisión, y también desaparecieron pues resultaba imposible hacer frente a las descargas de películas de todo tipo, incluso las recién estrenadas o a punto de hacerlo.
Tras esta introducción retomamos el tema Cine de Pueblo, que son en esos lugares donde estas salas han desaparecido totalmente, convirtiéndose en tristes locales mudos de toda actividad o derribados para construir viviendas. En estos pueblos, en una época en que escaseaban los medios propios de locomoción y solo se utilizaban los colectivos para asuntos de necesidad, los cines cumplían la función de entretenimiento sin tener que desplazarse. En nombre de todos ellos vamos a hablar del Teatro-Cine Montalvo en Cercedilla, pueblo serrano de la Comunidad de Madrid, construido alrededor de los años cincuenta en la calle Fragua. El edificio en cuestión, situado en la parte baja de la población, tenía tres niveles y planta en forma de “ele”, a saber:
Nivel inferior: Se accedía por una escalera exterior desde el nivel medio hasta una hermosa terraza-velador en verano con vistas al mediodía. Desde la terraza a través de varias puertas se entraba al bar que contaba con un amplio salón con mesas, conocido por el “Casino” algo habitual en muchos de nuestros pueblos, que servía de baile en invierno pues la climatología no permitía actividades al aire libre[3].
Nivel medio: Era el mas importante para el cine, pues aquí se encontraba la entrada, tras la cual se accedía al vestíbulo principal donde estaba la taquilla que siempre expendía localidades numeradas. El despacho de entradas con muy buen criterio se situó en zona interior del edificio, al contrario de la mayoría de los cines que tenían la ventanilla hacia la calle, con lo que se evitaba que las esperas para adquirirlas fueran soportando las inclemencias del tiempo pues Cercedilla es un lugar de sierra donde las temperaturas son mas bajas y la posibilidad de lluvia es mayor.
En el vestíbulo, situado en el lado corto de la “ele” del edificio, estaba el acceso a las localidades de “abajo” y dos escaleras, una que bajaba al bar y otra que subía a las localidades de “arriba”.
Las localidades de “abajo” estaban en zona plana con pasillo central careciendo de pendiente por lo que si se estaba detrás de alguien alto había una visión de la pantalla algo condicionada. La pantalla estaba la derecha del pasillo de entrada que llegaba solo hasta el medio donde enlazaba con el central; había algunas localidades mas traseras situadas a la izquierda del pasillo de entrada.
Tras la pantalla había un escenario que era utilizado en las escasas ocasiones en que se hicieron sesiones teatrales.
Nivel superior: Tenía un vestíbulo de similar tamaño al del nivel medio y situado encima de él. Aquí había una puerta para ir a la cabina de proyección y otra para acceder a las localidades de “arriba”. Esta planta estaba en rampa y por tanto la visión de la pantalla era bastante buena. La distribución de localidades era la siguiente: un pasillo de entrada que llegaba hasta la mitad donde hacia la izquierda había un pasillo central que terminaba al pie de los huecos por donde se proyectaba la película. A la derecha dos filas completas sin interrupción, del ancho de la sala; la primera era considerada “delantera” con los mismos precios que las de “abajo”, casi siempre vacía, la segunda considerada de “arriba” con una estupenda visión.
Las funciones durante el verano eran dos diarias a las 19,30 y a las 23 horas, excepto los lunes que había descanso de personal, aprovechando el “tirón” de espectadores que suponía la gran colonia veraniega, pero durante el invierno eran mas restringidas pues únicamente quedaban en Cercedilla sus habitantes nativos, residentes todo el año. La programación cambiaba cada dos días de tal manera que a lo largo de la semana se podían ver tres películas, una los Martes-Miércoles, otra los Jueves-Viernes y otra los Sábados-Domingos. El cine se abría al público a las 19 horas siendo la contraseña para general conocimiento la puesta en marcha de su altavoz que transmitía diversas canciones, casi siempre de Nat King Cole con su trabajo Perfidia y otros de su repertorio. Entre ambas sesiones había tiempo suficiente para que su personal pudiera cenar[4].
El precio de las localidades durante los años sesenta fue de diez pesetas abajo y delantera de arriba y siete para el resto de arriba. La parte de abajo con mayor número de plazas que arriba, estaba generalmente mas solicitada, muchas veces por la “tontería” de algunos veraneantes que tenían que ir abajo porque consideraban que era de “ricos” y rehusaban ir arriba porque era de “pobres”. Sinceramente la visión de arriba era mejor que la de abajo pero ¡que pensarían los del chalet de al lado si no se iba donde estaban los demás de la colonia!.
El número de acomodadores era de tres, dos para abajo y uno para arriba. La misión de ellos eran colocar a los espectadores aunque estuviera todavía la luz encendida pues como se ha indicado, las localidades siempre fueron numeradas. Algunas veces había que esperar en la puerta a que regresaran de atender a otros. La costumbre como en los demás cines eran obsequiar con una propina.
El comienzo de la película se anunciaba con tres timbrazos espaciados para avisar al publico; igualmente ocurría para reanudar la película tras el descanso. La cabina de proyección solo tenía una máquina por lo que cuando se acababa el rollo se anunciaba intermedio en el que daba tiempo a estirar los pies y bajar al bar el que quisiera. La reanudación siempre perdía alguna secuencia con respecto al final de la primera parte.
La reglamentación no permitía pasar a menores a las películas no toleradas, pero en este cine alguna vez se hacía una pequeña excepción si se estaba próximo a la edad y se iba acompañado de mayores[5]; no obstante en alguna ocasión alegaban para no dejar pasar el carácter de la película o que habían sido llamados la atención por la Guardia Civil que unas veces lo hacía por decisión propia y otras por comentarios del cura párroco[6].
Se publicitaban las películas colgando dos pizarras en la “Carretera” que a pesar de tener diversos nombres en su trazado era conocida por esta denominación genérica. Una, en el lado derecho de la carretera, estaba en el centro del pueblo en la pared de una bodega que hacía esquina con la calle Fragua y la otra, en el lado izquierdo, estaba en la Colonia de la Cuerda, a la entrada de la población donde había algunos establecimientos de alimentación. Las pizarras tenían pintado de forma fija el nombre de Cine Montalvo y a continuación, con tiza el nombre de la película[7], las sesiones, algún actor y si era tolerada; y junto a ellas diez o doce carteleras, algo desaparecido en la actualidad, donde se mostraban algunas escenas de la cinta. En ambos lugares eran puntos de parada del autobús de línea Madrid-Cercedilla de la empresa Larrea que en el portaequipajes llevaba un saco en el que iban las películas a proyectar en fechas próximas con sus carteleras correspondientes.
En el tiempo que estuvo en funcionamiento se pudieron ver toda clase de películas y actores, aunque con el lógico retraso al tratarse de un cine de pueblo que daba lugar a comentarios del tono de “Echan una película muy antigua”, sin comprender quien los hacía que tenía que ser así pues no iban a proyectar una de estreno a ese precio. Como en los demás cines se agradecía el paso del acomodador con el ambientador dejando en la sala un buen olor y una sensación de frescor.
La década de los ochenta fue nefasta para la supervivencia de los cines en España, y el Teatro-Cine Montalvo no fue una excepción y cerró. Los que tuvimos la suerte de ir con frecuencia nos queda el recuerdo de un cine instalado en un bonito edificio con sus resaltes exteriores en rojo y los bellos decorados de su interior en vestíbulo, sala y marco de la pantalla con el fin de que cuando ésta se retirara para transformarse en teatro realzara el escenario.
Hoy día que los cines se cierran y desaparecen, el antiguo Cine Montalvo por mediación de su actual propietario Javier Ruiz y su familia han conseguido recuperarlo para ofrecer una oferta cultural y de ocio en Cercedilla.
-.-.-.-.-
Agradecemos a Enrique Seseña la foto que inicia este trabajo y muy especialmente a El Aborigen (Javier Ruiz y familia), entidad que ha dado una segunda vida al Teatro-Cine Montalvo, por permitirnos poner las imágenes actuales de las renovadas instalaciones.
Autor: José Manuel Seseña y Angel Caldito.
En este blog también colabora: Ricardo Márquez.
Notas:
[1] Algún teatro portátil, a semejanza de las carpas de los circos, aún recorre España aunque afortunadamente en situación muy diferente a la comentada. La mejor consideración popular hacia estos actores y la mayor sensibilidad de las Consejerías y Concejalías de Cultura de Comunidades y Ayuntamientos en forma de subvenciones, siempre escasas y mas en estos tiempos de dificultades económicas, ha permitido que el arte de Talia llegue adonde no podría hacerlo.
[2] Algunos intentaron varias opciones: unos suprimir la sesión continua, muchos estableciendo el día del espectador y otros convertir la sala en multicines, lo cual no era posible en la mayoría de los casos y los que acometieron esta reforma al final cerraron porque la demanda del público era que fueran muchas salas y no pocas a fin de poder tener una variada oferta de películas en la cartelera.
[3] En la década de los sesenta hubo una pista de verano en Cercedilla llamada “Los Faroles”, desaparecida hace bastantes años al construirse viviendas en ella. Estaba situada en la calle del Carmen.
[4] Hubo una vez que el tradicional horario de las 19,30 horas de la primera sesión fue adelantado a las 19,00 cuando se proyectó la película Horizontes de Grandeza, de extraordinaria duración muy superior a lo normal. En esa ocasión se restringió el tiempo de intermedio de la primera sesión y la salida se produjo a las 22,35 con el público esperando para entrar a la segunda, lo que impidió que ese día tuviera el personal el merecido descanso entre sesiones.
[5] Pude pasar a ver la película “Las Girls” al ir acompañado de mi familia.
[6] La “Casa del Cura” como era habitualmente conocida donde vivía, situada al inicio del “Empedrao”, tenía un salón de televisión donde acudían muchos chavales. La aparición de un rombo llevaba aparejada de forma taxativa el ir todos a la calle con gran disgusto de la chiquillería ya que muchos aún no tenían “caja tonta” en sus casas.
Tanto las películas de antaño no toleradas como las de un rombo en la televisión hoy, en su gran mayoría, podrían pasar por inocentes cintas infantiles
[7] En caso de lluvia la escritura en tiza se borraba y las carteleras se estropeaban.